 Capítulo 1
Capítulo 1
Lo que mi abuela me enseñó
Hay pocos recuerdos que tienen colores, pero no puedo olvidar la sangre oscura, más azul que roja que rodaba por la pierna de mi abuela a mayor velocidad que la del pañuelo que intentaba disimularla. No estaba en los cómputos de Ramona mi arribo temprano a la casa de la calle 66, ni se le ocurrió tampoco pensar que daría la vuelta al parque y procuraría sorprenderla por el ventanal de la cocina.
Escondió primero la mano y luego la rodilla. Más tarde camufló el gesto. Puso la misma sonrisa de siempre y fingió un reto improbable. Sobre la mesa estaban los tallarines a medio amasar, y en el piso del living la posición horizontal de una botella de vidrio de Coca-Cola de litro delataba la poca fuerza con la que había logrado atravesar la puerta de entrada. Fingió que se había tratado de un accidente menor, le echó la culpa a las vías de un tren de carga que hacía tiempo que no pasaba por la rambla de 131, en el límite con el barrio de Los Hornos, pero lo cierto era que su cuerpo ya acusaba los más de sesenta octubres transcurridos entre la dureza de la vida en el campo y una viudez prematura que la obligó a ser padre a temprana edad. Los reflejos no eran los de antes y aquella fue una de las primeras advertencias hasta que pocos años después quiso adivinar el trayecto de una bicicleta que se le interpuso en el camino y erró el pronóstico.
La combinación de una cadera fracturada y una operación fallada prolongaron indefinidamente su rehabilitación. Una tarde de otoño de 1994 sentí la necesidad de ir a visitarla y fui testigo de su ocaso. Al otro día sonó el teléfono en casa y todos comprendimos la noticia, incluso antes de que mamá atendiera. Yo nunca conocí una persona que fuera capaz de programar su muerte, pero esa tarde la enfermera le contó a papá que la abuela había estado muy débil toda la semana y que cuando el sábado abandonamos la clínica, le dijo «ahora sí, me despedí de la gente que quiero; ya me puedo ir».
 Una catarata de memorias pasa por mi mente en un segundo como si espiara a través de un aleph. El olor del mate cocido con la galleta, la torta milhojas de cada veinte de diciembre, el rezo antes de ir a dormir y la caminata al seminario por la mañana, mi pieza de los juguetes donde una lata con bolitas, los restos de un camión y un cajón de manzanas me alcanzaban para lo mismo para lo que hoy se necesita una play.
Una catarata de memorias pasa por mi mente en un segundo como si espiara a través de un aleph. El olor del mate cocido con la galleta, la torta milhojas de cada veinte de diciembre, el rezo antes de ir a dormir y la caminata al seminario por la mañana, mi pieza de los juguetes donde una lata con bolitas, los restos de un camión y un cajón de manzanas me alcanzaban para lo mismo para lo que hoy se necesita una play.
La abuela lograba el milagro de hacerme disfrutar los bifes de hígado, las pastas caseras y el pan rallado por sus propias manos. Durante muchos años creí que no existían cosas más ricas en el mundo y jamás noté que el papel de diario que se acumulaba en el baño reflejaba la miseria material en la que vivía un jubilado que cobraba la mínima. Me divertía caminar quince cuadras buscando el mejor precio para comprar la grasa con la que freía las tortas fritas y no entendía por qué algunos fines de semana ella tenía que decir que no.
Nunca me di cuenta hasta mucho después, de que mi abuela pagaba mis caprichos con sus privaciones y que si apagaba la luz temprano era porque no la podía pagar.
Una mujer que nunca supe si había terminado la escuela primaria, me enseñó de muy pequeño a leer y a escribir, repasando primero las marquesinas de los locales de diagonal 74, mientras cubríamos el trayecto de mi casa a la suya, en el 561. En ese mismo colectivo me enseñó también a mentir la edad, ahora entiendo que fue por necesidad. Aprendí los números del uno hasta el nueve jugando con los viejos boletos de papel. Descubrí el capicúa y el placer de coleccionar.
Sé, porque me especialicé en estudiar ese tipo de cosas, que las memorias no son de fiar; que más que grabaciones literales son construcciones que cambiamos cada vez que evocamos un recuerdo. Es probable que a las mías las haya decorado un poco, que haya suprimido caprichosamente alguna pelea, algún enojo, alguna bronca, pero no puedo recordar ni un solo día en que no haya sido profundamente feliz con mi abuela. No solo fue la primera mujer que amé en mi vida; a la madre se la termina amando de una manera distinta, se la abraza de pequeño con resignación y en la preadolescencia se le pone la mejilla como quien le pone el cuerpo a la jeringa, como si no quedara otro remedio. A la vieja se la adora luego de joven, se la extraña de adulto y se la ama cuando ya no está. Pero a mi abuela yo aprendí a amarla de chiquito, a necesitar sus abrazos, a echar de menos sus aromas, a descontar su complicidad.
Recuerdo llegar a las tres de la mañana con mi amigo Maxi, demasiado borrachos para volver a casa, pero lo suficientemente sobrios para saber que la abuela se levantaría a prepararnos un mate cocido y cocinarnos algo rico. Tampoco me olvido el día que «jugando» con la gomera volamos el vidrio trasero de un 561 y se ofreció voluntariamente a abrir la puerta negando nuestra obvia presencia, ante el acalorado chofer y un grupo de pasajeros que nos querían linchar.
Y por supuesto ella fue siempre el espejo con el que miré y comparé injustamente a cada una de las mujeres con quienes estuve. Después uno entiende con el paso del tiempo que son amores diferentes y que no se le puede pedir a la pareja la incondicionalidad que se siente en una abuela, pero cuando alguien tiene la dicha de recibir tanto amor y de abrazar tan fuerte, busca inexorablemente en cada encuentro esa sensación de plenitud, que paradójicamente se logra sin que sea necesario nada material.
Cuando una tarde gris me agarra con la guardia baja, cuando un 31 me sorprende pensando en lo que fue, siempre me acuerdo de mi abuela.
Hoy felizmente muchas otras cosas me hacen muy bien, empezando obviamente por mi hijo Agustín que hace dos años y medio nos cambió la vida a todos. Soy feliz con el progreso de mis hermanos, cada vez que veo a mis dos papás del corazón, o cuando Maxi deja de trabajar y me invita a comer. Soy feliz conviviendo con Solcito y estoy seguro de que aunque nos vamos a volver locos, seremos mucho más felices cuando lleguen los melli que vienen en camino.
También hoy tengo más dinero del que quizás tenían mis viejos. Pero nunca cuando pienso en alguna de todas las cosas que me llenan el alma, se me viene a la mente el coche nuevo, la tele de 42 pulgadas, o el teléfono celular.
El chiste dice que aunque el dinero no puede comprar la felicidad, proporciona una sensación tan parecida que se necesita un experto para notar la diferencia.
La ciencia dice que eso no es verdad. Y aunque no tengo manera de preguntárselo a ella, me gusta pensar que mi abuela, a pesar de ser pobre, lo podría atestiguar…
Martin Tetaz es Economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Actualmente es Diputado Nacional.

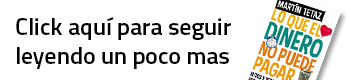


Cuando y donde lo consigo al libro? gracias
Te pasaste Martin…Gracias…!!
hermoso texto, me hizo llorar el recuerdo de la abuela. bueno, leeremos el libro, de eso seguro, ya voy por la pg 14 (jajajaja)
Cuando lo públicas??
Felicitaciones y muchos éxitos!
MUY emotivo texto .. FELICITACIONES POR EL NUEVO LIBRO MARTIN !!!
Muy Bueno Motiva él Recuerdo las Abuelas Son hermosas
Me hiciste llorar.. un genio…las abuelas… la 66… el 561 …
Hermoso tu recuerdo….evoca maravillosamente las «pequeñas» grandes cosas de la vida, que nos llenan el alma. El poder apreciar esos momentos, y valorarlos como lo que son …los verdaderos tesoros.
Gracias!!
Desde lo teórico y empírico coincido plenamente con lo planteado, destaco la capacidad de exponer con claridad los conceptos. Felicitaciones y que continúes con éxito
Notable Enpece a leer y no pare mas. Tienes la misma ventaja que Levitt El escribe Freakonomics siendo un poco Freak y tu escribes sobre la felicidad siendo feliz(gracias a tu abuela)
Ansioso por leer el libro completo, lei Psychonomics y me gusto.
Exito
Genial
Verdades del corazon, anoranzas de los olorcitos: de la tierra cuando comienza a llover, del pan caliente recien sacados del horno, del talan, talan de la campana de la escuela y tantas otras!
Otro éxito! Excelente, Martín!
Hola Martin te estoy escuchando en Radio Mitre buen trabajo, voy a comprarlo ya que precisamente hoy fue un tema de discusion en mi almuerzo sin conocer acerca tuyo ni del libro
Cordiales Saludos
Hermoso me llevaste a mi infancia sencilla, al barrio de Caballito . Adoro a tu abuela que supo enseñarte valores de la manera mas simple, con su ejemplo de buena gente.Como era antes.Excelente.!!!
Tan emotivo como cierto, me encantó. Yo también me crié en Los Hornos algunas décadas antes y tu relato me transportó a los momentos más felices de mi vida
Un lindo mensaje para los que a veces no recuerdan que tienen una abuela como me encantaría tener una y sobre todo tener el texto completo
Ciertamente Hermoso. Por ahí pienso en lo que decía el Genio Facundo Cabral:» la vida nos llenó de cosas que nos separan y nos ha vuelto más desconfiados…» Recuerdo cómo nos juntábamos a compartir algo hecho en casa y a reirnos. Hoy los grupos de amigos son de Wats app y de facebook y la comida de delivery; y el tiempo?… es una pena… Ya no tengo tiempo.
Éxito con el libro! Te espero en Mendoza
gracias Martín… me hiciste emocionar. Yo crecí en ese barrio y mis abuelos (y mis viejos) también me enseñaron que podían ser felices a pesar de las privaciones y los sacrificios; y que el dinero te quita algunas preocupaciones y dolores de cabeza, pero efectivamente no hace a la felicidad.
Con tus palabras no hiciste mas que reflejar mis sentimientos, gracias!! Que hermosas epocas y que lindo seria llegar a protagonizar esas experiencias pudiendoles dejar a nuestros nietos esos olores, camaraderias, recuerdos fascinantes que tienen un valor incalculable para nuestra formacion. Son tradiciones que tenemos que continuar porque la educacion no solo es leer, escribir, sumar o restar….es tener valores tambien…..
Hola. Buenas noches. Hago una pequeña crítica constructiva…. El libro se llama «Lo que el dinero no puede pagar» y, sin embargo, en la contratapa, el prólogo de De Pablo, y por dentro aparece por todos los lados «Lo que el dinero no puede comprar». Yo entiendo que le cambiaron el título del libro a ultimo momento pero como se les pudo saltear esto?
Hola Martín, estoy por empezar a leer el libro que tan elogiosos comentarios tiene. Coincidiendo con un comentario anterior veo que el título de tapa no coincide con el inserto del interior. Creo que los conceptos «pagar» y «comprar» dan diferente sentido al título, hay alguna razón por esa diferencia? Muchas gracias y saludos
Ufff, que fuerte flacoo. Como se identifica si tiene historias del protagonista parecidas, y esto es felicidad, si poder gozar de la vida misma, desde el cuerpo y la mente de otro. Estoy de vuelta en el camino de la vida, y aunque comparto la historia, como uno por decir de alguna manera no se da cuenta de temprano. Gracias, muchas gracias por un testimonio mas de este crisol de razas
Que hermoso texto, muy bien escrito, emotivo, conmueve y refleja también la alegría de cosas vivídas, de un tiempo y de un modo de ver la vida. Te escucho desde hace bastante tiempo y me gusta mucho tu sensatez, tu sentido común y tu claridad para explicar las cosas. Gracias por el texto, y me declaro abiertamente «fan de Martín Tetaz» y humilde divulgadora de sus ideas! Jajaja. Gracias.
Hola martin quiero decirte que compre el libro lo que el dinero no puede pagar y no me agrado esperaba algo mas sencillo concreto y simple sin tantos nombres de economistas ni encuentas ni estudios sino algo que a uno le quede de una manera mas simple para aplicar dia a dia en nuestras vidas lo lamento pero no me gusto ni lllego
hola martin compre y lei el libro que lleva el titulo lo que el dinero no puede pagar y te quiero comentar que no me gusto , esperaba algo mas sencillo y concreto , algo que pudiera dejarme mas con respecto al titulo
Excelente, estoy en Maracaibo, tratare de conseguir el libro a como de lugar.
Excelente los fundamentos y criterios de la necesidad de controlar las bases de los trabajadores ..espero que la reforma no se enfoque en el error de las afjp